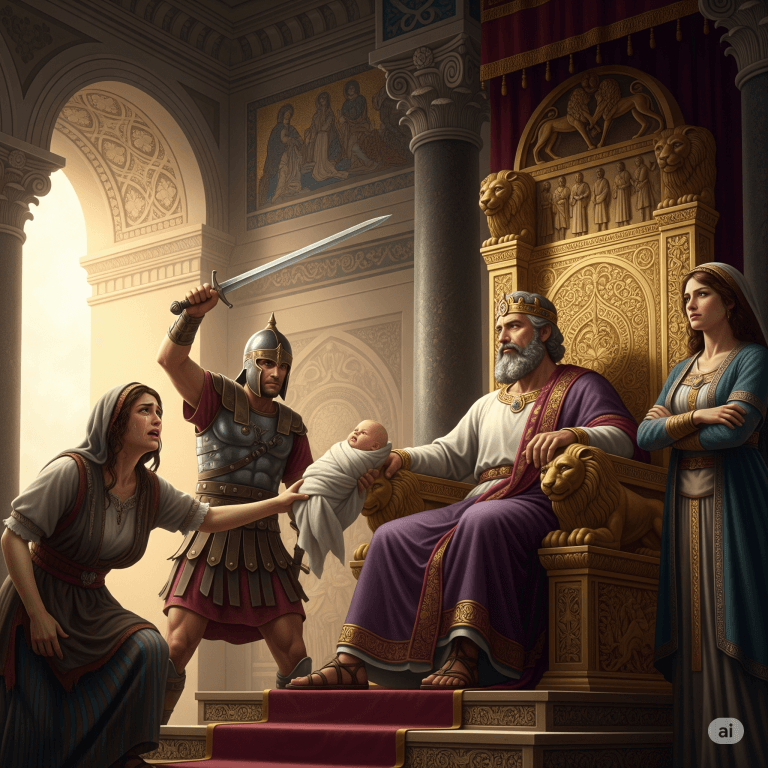El Señor que amaba los dragones (Ye Gong Hao Long)
En la antigua China vivía un hombre llamado Ye Gong, famoso por su profundo amor por los dragones. Llenó su casa con todo tipo de objetos relacionados con ellos: grabados, esculturas, pinturas, y hasta ropa con motivos de dragones. Su devoción era tal que cualquier visitante que entraba en su hogar quedaba impresionado por la cantidad de representaciones del místico animal, y su reputación de «amante de los dragones» se extendió por toda la región.
Un día, el cielo se oscureció y las nubes se arremolinaron. Un dragón real, un ser majestuoso y colosal de la leyenda, descendió de los cielos para hacer una visita a Ye Gong, conmovido por su sincera admiración. Cuando el dragón aterrizó en el patio y su imponente cabeza asomó por la ventana, el señor Ye Gong, que había pasado toda su vida idealizando a estas criaturas, quedó paralizado por el terror.
Al ver al dragón de verdad, Ye Gong no sintió alegría, sino un miedo paralizante. El ser que tanto había idealizado en sus dibujos y esculturas era demasiado real, demasiado inmenso. El señor huyó, temblando de pánico, y el dragón, confundido y desilusionado por la reacción, regresó al cielo. La parábola de El Señor que amaba los dragones nos enseña que a menudo amamos la idea de algo, no la realidad.

La fábula de El Señor que amaba los dragones es una poderosa lección sobre la diferencia entre la idealización y la realidad. Nos advierte contra el riesgo de amar una fantasía, una versión simplificada y segura de algo, en lugar de estar preparados para aceptar su verdadera naturaleza, con todas sus complejidades y desafíos. La admiración de Ye Gong era superficial; amaba el concepto de un dragón, pero no el dragón en sí.
Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces idealizamos un trabajo, una relación o una meta, solo para huir cuando nos enfrentamos a la realidad de su naturaleza? El verdadero amor y la verdadera pasión no se encuentran en la idealización, sino en la capacidad de aceptar y abrazar la realidad completa de lo que amamos, incluso si es más difícil o menos glamoroso de lo que imaginamos.